
Por Luis Enrique Leyva
En un paraje árido, como los tantos que hay en Guerrero, el sol cae como plomo sobre un grupo de mujeres que escarban la tierra con las uñas. No hay maquinaria, no hay protección, no hay Estado. Sólo palas, varillas, intuición materna y una certeza brutal: en algún lado, bajo el polvo, está el hijo, el esposo, el hermano, el padre. Lo que no hace la Fiscalía, lo hacen ellas. Lo que el gobierno invisibiliza, ellas lo nombran. Cada fosa es una denuncia. Cada hallazgo, una herida. Cada osamenta, una historia que regresa desde la oscuridad del silencio. La tragedia nacional de las desapariciones forzadas ha alcanzado niveles insoportables. Más de 114 mil personas desaparecidas —según datos oficiales—, aunque organismos internacionales, como la ONU, han puesto en duda esas cifras, señalando con preocupación la posible manipulación del registro nacional.
El intento del gobierno federal por “depurar” la base de datos fue visto por muchos como una operación política más que un acto de justicia.
Y aún así, el debate público parece moverse más entre declaraciones cruzadas y guerra de narrativas que entre acciones concretas. La desaparición forzada no es sólo una crisis de derechos humanos: es la descomposición del pacto social. Es la negación del derecho a existir. En este contexto de dolor prolongado y polarización creciente, la tensión entre el gobierno federal y los colectivos de buscadores ha alcanzado un nuevo punto de quiebre. Mientras las madres señalan la revictimización institucional, la opacidad en los registros y la falta de voluntad real para enfrentar la crisis, el Ejecutivo responde con desdén, defendiendo su política con cifras que huelen más a propaganda que a verdad.
El anuncio de una supuesta “limpieza” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas fue leído por muchos no como un ejercicio de transparencia, sino como un intento de disminuir artificialmente la magnitud del horror. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas fue clara: en México hay una tendencia alarmante a la desaparición “normalizada”, una desconfianza estructural hacia las instituciones, y un rezago legislativo que deja a las víctimas a merced de la indiferencia. Sus observaciones no fueron bien recibidas en Palacio Nacional. Pero ignorarlas sería una traición más a quienes buscan los restos de su esperanza.
Ahora, ante la presión de organismos nacionales e internacionales, la Cámara de Diputados podría convocar un periodo extraordinario para legislar sobre desaparición forzada. Es una oportunidad histórica: no para resolver todo de golpe, pero sí para dar el primer paso hacia un pacto entre el Estado y las víctimas.
La pregunta es si esta vez los legisladores escucharán a quienes han pasado años buscando bajo el sol, sin más mapa que el dolor. Cualquier reforma real debe partir de tres principios: verdad, participación y garantías. Verdad, para enfrentar sin maquillajes la dimensión de la tragedia. Participación, para incluir a los colectivos en la construcción de la ley, no como espectadores sino como protagonistas. Y garantías, para que lo que se apruebe no dependa del color del gobierno en turno, sino de un compromiso de Estado. Pero la reforma legal, por sí sola, no basta. Se necesita un cambio institucional profundo.
En Guerrero, la fiscalía sigue operando con lógica de archivo, no de urgencia. La Comisión de Búsqueda Estatal carece de recursos suficientes. Las familias son revictimizadas una y otra vez por burócratas insensibles. Y mientras tanto, las desapariciones continúan. Más silenciosas, más normalizadas, más invisibles. La desaparición forzada no es un fenómeno ajeno o aislado. Es el síntoma más brutal de un Estado que ha fallado en lo esencial: proteger la vida. En Guerrero, donde las estructuras de poder conviven con el crimen organizado desde hace décadas, la complicidad y el silencio son moneda corriente. Por eso, legislar sobre desaparición no es sólo una cuestión jurídica. Es una oportunidad para empezar a limpiar el pacto social desde la raíz. Y es también una prueba para la clase política.
¿Están dispuestos los legisladores federales —y en especial los guerrerenses— a escuchar a las madres que han vivido años de duelo activo? ¿Tienen el valor de dejar de usar el dolor como discurso y convertirlo en política pública? ¿Serán capaces de construir una ley con alma, no sólo con artículos? El reto no es técnico, es ético. Se trata de construir una legislación que no maquille, que no criminalice a las víctimas, que no reproduzca los mecanismos de impunidad que han permitido a militares, policías y cárteles operar en la sombra. Una ley que reconozca la centralidad de los familiares en las búsquedas, que garantice presupuesto y autonomía a las comisiones locales, que no dependa del humor del gobierno en turno. El consenso legislativo debe partir del reconocimiento del dolor, no de su uso político. Las madres buscadoras no piden limosna, ni justicia poética. Piden verdad, memoria, garantías de no repetición. Su lucha ha sido la única constante moral en un país que se desmorona entre cifras manipuladas y discursos polarizantes. La pregunta final no es jurídica ni estadística, sino existencial: ¿Qué país somos, si podemos vivir con más de 100 mil desaparecidos y no cambiar nada? Tal vez la respuesta está bajo tierra, donde excavan esas mujeres que lo han perdido todo, menos la fe de encontrar.
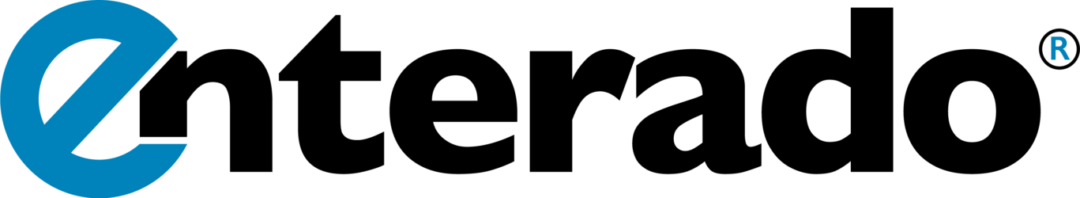
Déjanos tu comentario