
Por Luis Enrique Leyva
Francisco se fue. Con su partida no se despide únicamente el primer pontífice nacido en Latinoamérica, sino que se desvanece un ser que, de una forma tan poco esperada, unía la sencillez evangélica, una osadía política (a veces sorprendente) y una ternura pastoral.
En un mundo hiperconectado pero a la vez lleno de ciertos vacíos, su voz — que a veces parecía vacilar y en otras se volvía tan firme como roca— dejó una marca, como un eco raro pero indispensables en estos días. Su salida no significa solo el cierre de un papado; es, en realidad, el inicio de una larga serie de preguntas sobre qué camino tomará la Iglesia Católica y cómo se ubicará lo sagrado en una humanidad que, en muchos de sus momentos, se siente fragmentada.
Jorge Mario Bergoglio emergió en la escena papal como un verdadero outsider. Conn raíces profundamente porteñas y un aire de calle —y hasta con el inconfundible olor a mate— apareció sin la corona ni el brillo típico que muchos esperarían. Optó, de manera casi espontánea, por el nombre del santo de Asís; en su gesto se esconde un mandato sutil para revivir una Iglesia que llevaba cicatrices de antaño. Abandonó, sin más rodeos, los excesos de los palacios vaticanos y se adentró en la realidad diaria: se encontró con migrantes y se paseó entre los pobres, y llegó incluso a pronunciar palabras que, en la mayoría de los casos, causaron cierto escándalo, abordando temas como el derecho de las mujeres, la dignidad de la gente LGBTQ+ y la posibilidad de perdonar el aborto, además de plantear que la urgencia del clima es un deber casi espiritual. No se le recuerda como un revolucionario doctrinal, sino como un pastor que, a su modo, se atrevió a rozar lo que por siglos se había mantenido en silencio.
Su liderazgo fue una lucha sin tregua entre la misericordia y la casa, entre el Evangelio y la curia, entre el siglo XXI y los siglos de tradición que que pesan sobre Roma como
piedra de molino. Francisco sabía que el problema no era la fe, sino como se la había manejado. “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una Iglesia enferma por encerrarse”, dijo alguna vez. Y de esa frase descansaba todo su pontificado.
Pero una desaparición deja sin resolver abismos que ni él supo cerrar. El primero: la discordia interna entre progresistas y conservadores. Durante su papado, las fisuras del
Vaticano se hicieron más patentes que nunca. Algunos lo echaban a perder de la ortodoxia, otros lo seguían aún con la esperanza de una reforma con carne. Franciscoquiso evitar la explosión: arrojó puentes sin demoler sus cimientos. Pero su fuerza para aguantar la fractura, era, en buena parte, intima. ¿Qué se planteará ahora, sin su presencia para encarar entre dos proyectos irreconciliables de la Iglesia?
El segundo gran reto es la secularización. En Europa y, cada vez más, en América Latina, la Iglesia pierde a los suyos, pierde poder y poco apoco va perdiendo la voz.
Las nuevas generaciones no han abandonado la espiritualidad pero no confían en las instituciones. Lo sabía Francisco: por eso habló con la práctica que con el dogma. Fuenun hombre consciente en que la autoridad moral no se impone, se gana. Sin embargo esa brújula ahora se apaga, y el peligro es que la Iglesia recaiga en los viejos dogmatismos y no en la apertura a las nuevas dudas.
Y está, por su puesto, la herida más promdida que ha minado la credibilidad la Iglesia: las agresiones sexuales. Francisco, pidió perdón, formó comisiones, aceptó renuncias, pero prefirió defender también a algunos. No fue cómplice, pero tampoco impecable.
Su pontificado avanzó más que ningún otro en reconocer el daño y buscar justicia, pero no logró desmantelar las estructuras de ocultamiento han actuado impunemente durante décadas. La Iglesia que queda sigue impresa con el pecado de traición de los más indefendibles. Su heredero no podrá eludir esta sombra.
En cuanto a la reforma estructural de la Iglesia, Francisco habló sobre sinodalidad, para alcanzar una descentralización, dotando a las iglesias locales de mayor fuerza. Un tema en el que si bien tuvo avances, se encontró con el aparato Vaticano, anquilosado y celoso, que hizo frente ante cada movimiento. El futuro de la Iglesia depende en buen medida de que esa reforma continúe. De que la fe no sea solo un dogma, sino una red de comunidades, liderazgos femeninos y diálogo que acepte la y comprenda la diversidad del mundo actual.
No fue un santo. Fue un ser humano y por eso tocó tantos corazones, Francisco logró
que miles —incluso ajenos a la religión— lo escucharan como a un abuelo sabio. En tiempos de líderes ruidosos y vacíos, él eligió el susurro. Y en ese susurro dejó una semilla.
Hoy el Vaticano llora y el mundo —creyente o no— suspira en silencio. Porque con Francisco se va uno de los últimos símbolos de que otra forma de poder es posible: una que no se construye desde arriba, sino desde el barro.
La gran pregunta no es sólo quién será el próximo Papa. La gran pregunta es si la Iglesia está dispuesta a convertirse, como él soñó, en un “hospital de campaña”, capaz de acoger al herido, al excluido, al que no encaja.
En un mundo saturado de algoritmos, guerras y promesas rotas, ¿aún hay espacio para una fe que no domine, sino que acompañe? ¿Puede una institución milenaria renacer desde sus ruinas para volver a ser faro, y no torre? La muerte de Francisco no es el final de una era. Es una prueba. Una llamada. Una página en blanco que aún puede ser escrita con dignidad. Si es que la Iglesia se atreve a seguir el camino que él comenzó, con sandalias polvorientas y el Evangelio en la mano.
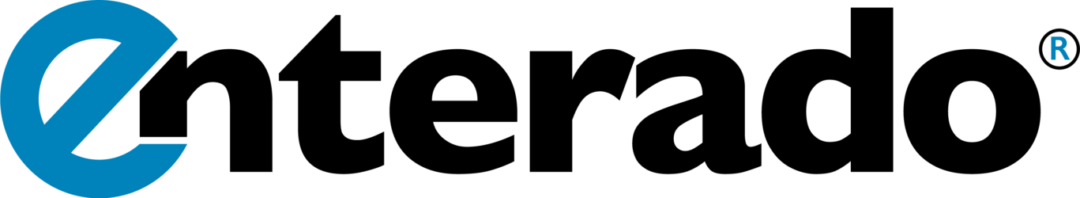
Déjanos tu comentario